La semana bursátil comenzó con tono positivo tras conocerse el nuevo acuerdo arancelario entre Japón y Estados Unidos (EEUU). Este optimismo se reflejó primero en Asia y luego en las bolsas europeas, que abrieron al alza pero fueron perdiendo impulso conforme avanzaba la sesión. Aunque el cierre fue en terreno positivo, los índices quedaron lejos de sus máximos. La evolución de las negociaciones arancelarias con Estados Unidos será también un factor decisivo en los próximos días. El sector automovilístico fue uno de los principales motores de la subida en Europa, impulsado por la expectativa de que el acuerdo del 15% alcanzado con Japón pueda extenderse a la Unión Europea. Por el momento, se trata solo de una esperanza del mercado, sin confirmación oficial. En contraste, el sector tecnológico sufre retrocesos.

En lo relativo a la política monetaria, el BCE pausa los recortes de tipos y se prepara para hacer frente a una inflación que oculta sus cartas. El Banco Central Europeo (BCE) se ha tomado una pausa después de haber recortado los tipos de interés en 200 puntos básicos en un año, con siete recortes consecutivos hasta esta semana. La incertidumbre económica y geopolítica, junto con una inflación que puede ‘saltar’ hacia cualquier dirección, hace que el BCE prefiera ser cauteloso y esperar a tener más datos para mover los tipos. De este modo, la tasa de depósito (donde los bancos aparcan su exceso de liquidez) se mantiene en el 2%, el tipo principal de financiación en el 2,15% y la ventanilla de emergencia en el 2,4%. Esta decisión era ampliamente esperada. Tanto el mercado de swaps (OIs) como los expertos individualmente llevan semanas asumiendo que no se tocaría el precio del dinero y que el BCE aprovecharía esta situación para mantener las cosas como están. El consenso mayoritario es que tocaría esperar a septiembre, donde ya habría más pistas sobre el impacto de los aranceles y también las proyecciones macroeconómicas que justifiquen un recorte de tipos. Prueba de esta expectativa es que los mercados apenas se han movido con el anuncio, con el euro/dólar variando una décima, el EuroSotxx sin un movimiento relevante y lo mismo para la deuda alemana a diez años. Tras la decisión y la posterior rueda de prensa de Lagarde, se ha interpretado por el mercado como un mensaje y tono ‘hawkish’ especialmente debido a la insistencia en mantener bajo control la inflación. Es por ello que los mercados monetarios han reducido sus expectativas de un recorte para este mes de septiembre y ya solo esperan una flexibilización de 5 puntos básicos.

A nivel doméstico y en relación a lo que destaco en el titular del blog en el día de hoy, la economía de España se acerca a la trampa del turismo: «Es una señal de que todo lo demás está fallando». La economía de España se encuentra subida en una especie de rueda que necesita seguir moviéndose sin parar para mantener la expansión de la actividad. El crecimiento extensivo del PIB (crecimiento por un incremento constante de los factores de producción, en lugar de por aumentos de productividad) necesita de la constante entrada de trabajadores al sistema para seguir produciendo incrementos de la producción. Dentro de este modelo, el turismo se ha convertido en el pilar fundamental que lo sostiene. Un sector muy intensivo en factor trabajo (genera mucho empleo) y que parece presentar unas previsiones de crecimiento sin fin (parece). Su aportación en el PIB y al crecimiento son indudables, pero al mismo tiempo, cabe preguntarse si este modelo es sano, sostenible o si puede conducir a España hacia la prosperidad. El turismo ha sido un parche que ha funcionado en el corto plazo, pero en el largo ya hay quien habla incluso de la trampa del turismo. «Ningún país se ha hecho rico por el turismo», asegura Marko Jukic, analista senior en Bismarck Analysis. Mientras que el turismo engorda las estadísticas del PIB, buena parte de la sociedad soporta algunas externalidades negativas que empeoran su calidad de vida: ruido, suciedad, aglomeraciones, tiempos de espera… y una vivienda mucho más cara (en algún sitio hay que meter a los 100 millones de turistas). Aunque el problema de la vivienda tiene solución (construir más), es cierto que el turismo masivo lo está agravando. «El turismo significa convertirse en una nación de terratenientes y sirvientes sin cualificación. No es un camino hacia la prosperidad, sino una solución a su ausencia. Agravará, en lugar de solucionar, los problemas del sur de Europa y, a medida que se empobrezcan, también los de otros países desarrollados», asegura Jukic en un post publicado en Palladium. Por un lado, están los pocos que tienen inmuebles y se benefician del gasto del turismo (terratenientes) y por otro los millones que trabajan por salarios mediocres (sirvientes) para satisfacer a estos invitados. Desde la crisis del euro, el sur de Europa ha encontrado en el turismo internacional no solo un motor de crecimiento, sino también un salvavidas en un contexto de restricciones fiscales y pérdida de herramientas macroeconómicas.
Ante la ausencia de modelo o camino a seguir, la ventaja comparativa que presenta España con el turismo se ha convertido en el refugio para estas personas y las que llegan de fuera para trabajar en España. «A ojos de los economistas, esto es simplemente la magia de la ventaja comparativa. Los árabes fueron bendecidos con el petróleo, los alemanes con una ética de trabajo, y los habitantes del Mediterráneo con quizás el clima más agradable y la costa más hermosa del mundo. A finales del año pasado, The Economist incluso calificó a España como la mejor economía del mundo desarrollado, seguida de cerca por Grecia. ¿Por qué debería importar cómo se gana la vida un país si el PIB sigue creciendo?». Este modelo tiene consecuencias estructurales. Bürgisser y Di Carlo alertan de que «una dependencia excesiva del turismo conduce a una reestructuración de la economía en torno a sectores de baja productividad y empleo precario». Además, el turismo es vulnerable a crisis exógenas como pandemias, atentados o el cambio climático. El estudio recuerda que en países como Grecia, Portugal o España, entre el 15% y el 25% del empleo depende directa o indirectamente del turismo, lo que los convierte en economías expuestas a choques externos.

Una comparativa interesante: España e Irlanda tenían el mismo salario en 1994: 30 años después los sueldos irlandeses son un 60% más altos que los españoles. El milagro de Irlanda (con todos sus matices y distorsiones) frente a la catástrofe y el estancamiento de España. Esta es la cruda realidad que queda reflejada en la evolución de los salarios reales (descuentan el efecto de la inflación) desde 1994 hasta hoy. Por un lado, está España, una economía especializada en producir servicios de bajo valor añadido, por otro aparece Irlanda, un pequeño país especializado en producir servicios de altísimo valor añadido. El ‘tigre celta’ ha pasado de ser un país con unos salarios mediocres en 1994 a ser una de las economías con mayores salarios de Europa. España ha pasado de ser una economía con salarios mediocres a seguir siendo exactamente lo mismo. Según los últimos datos publicados por la OCDE, en España los salarios reales han crecido apenas un 2,7% desde 1994, uno de los desempeños más pobres de todos los países desarrollados y el segundo peor de Europa. La clave podría estar en la composición sectorial de ambas economías: España es turismo y hostelería, mientras que Irlanda es sinónimo de tecnología, laboratorios (sector farmacéutico), finanzas y bajos impuestos. Los datos publicados por la OCDE en euros constantes revelan que en 1994, el salario medio en España era de 32.157 euros (equivalía a esa cuantía si trajeses esos euros a euros presentes), mientras que en Irlanda el salario medio anual era de 34.000 euros. Apenas había una diferencia de 2.000 euros entre ambos países. Hoy, en España el salario medio real es de 33.044 euros, mientras que el de Irlanda es de 55.591 euros. En España apenas ha crecido un 2,7% en términos reales en 30 años, mientras que en Irlanda lo ha hecho en un 66%. Solo los salarios italianos lo han hecho peor que los españoles en estos 30 años en Europa. En Portugal, por ejemplo, los salarios reales han crecido un 22% en el mismo periodo. La gran divergencia ibérica que sigue muy presente. Si la comparación se realiza con países que partían de escalones de desarrollo mucho más bajos, el incremento de los salarios reales ha sido aún mayor. Este es el caso de los países bálticos, donde los salarios se han disparado más de un 200% (tasa de variación) desde 1994. Estos países eran economía muy atrasada y con una nefasta asignación de los recursos tras años bajo el yugo soviético. Tras su independencia abrieron sus puertas a la economía libre de mercado, iniciando una dura transición que ha comenzado a dar sus frutos recientemente. Los bálticos partían de niveles de salarios muy inferiores a los de España en los 90, aunque la progresión ha sido espectacular, aún siguen lejos de los salarios españoles. Ahora, la pregunta a intentar contestar es evidente: ¿por qué los salarios reales apenas han crecido en España en 30 años? Aunque la OCDE se ciñe a publicar los fríos datos, resulta relativamente sencilla desgranar las causas de este fenómeno que aflige a la economía de España. Esto es el reflejo del estancamiento de la productividad y de la creación de empleo en sectores de bajo valor añadido. Se puede observar como la productividad total de los factores (PTF) apenas ha variado en España en los últimos 30 años, sin embargo, en Irlanda sí ha disfrutado de un avance intenso, al igual que ha sucedido en los países que presentan un mayor incremento de los salarios reales en estos últimos 30 años. La teoría económica clásica sostiene que los incrementos de productividad (es decir, cuando los trabajadores producen más bienes o servicios por hora trabajada) permiten a las empresas generar mayores ingresos sin aumentar proporcionalmente sus costes. En un mercado laboral competitivo como el irlandés, donde varias empresas compiten por atraer talento, esos beneficios adicionales se trasladan en parte a los empleados en forma de salarios más altos, ya que las empresas tienen incentivos a pagar más para retener a trabajadores más productivos. En otras palabras, si un trabajador aporta más valor en la cadena de producción, también puede exigir (y recibir) una mayor compensación, porque su contribución es más rentable para la empresa. Además, los aumentos de salarios derivados de crecimientos de la productividad no generan inflación. Irlanda ha sido un buen ejemplo de esto último, mientras que en España ha sucedido casi lo contrario. Muchos se preguntarán, ¿si los salarios reales no crecen cómo es posible que la economía se haya expandido e incluso el PIB per cápita haya aumentado algo en este periodo? La respuesta se encuentra en la constante adición de factores productivos a la economía. España, en lugar de crecer por mejoras de eficiencia y productividad, crece de forma extensiva: sumando trabajadores. Esto es algo que sucedió sobre todo en el periodo 1999-2007 y en los últimos años. La expansión del mercado laboral se traduce en un PIB agregado mayor y, a veces, en un PIB per cápita también más elevado. El fuerte crecimiento de la ocupación supone que hay más personas produciendo bienes y servicios, por lo que al repartir todo este producto entre la población sale una renta per cápita mayor. Sin embargo, esto no supone que los salarios reales suban. En ocasiones hasta supone lo opuesto y España es casi un ejemplo de ello.
En lo relativo al proceso de OPA y pasando al tema bancario, el Sabadell prevé una rentabilidad del 16% en 2027 y una remuneración a sus accionistas de 6.300 millones en tres años. Banco Sabadell saca su músculo financiero a escasas semanas de que sus accionistas decidan si adherirse o no la oferta hostil de BBVA. La entidad presidida por Josep Oliu prevé alcanzar una rentabilidad del 16% en 2027 y distribuir a sus dueños 6.300 millones de euros en tres años entre dividendos y recompras de acciones, más de un 40% del valor actual en bolsa, según el plan estratégico 2025-2027 presentado esta pasada semana. Son semanas decisivas para el banco vallesano. Y en septiembre, 16 meses después del lanzamiento de la operación, sus accionistas estarán llamados a acudir al canje de BBVA. En su hoja de ruta trienal, la entidad opada apuesta por seducir a los inversores con una ambiciosa promesa de rentabilidad creciente y dividendos sostenibles en el tiempo, con el propósito de convencerles de mantenerse fiel al proyecto en solitario. Una de las claves de la hoja de ruta es precisamente la remuneración al accionista, que en los últimos meses se ha convertido en una de las cartas que el banco más ha jugado para exhibir su potencial. De hecho, desde el lanzamiento de la opa, engordó ya cuatro veces el caramelo al inversor, contando el talón del TSB. El dividendo por acción será en cada uno de los tres años superior a los 20,44 céntimos brutos por acción pagados en 2024. De los 6.300 millones comprometidos, 1.300 millones se distribuirán con cargo al ejercicio actual mediante dividendos en efectivo y recompras, a los que se añadirán los 2.500 millones por TSB, que se pagarán una vez que se haya ingresado el importe correspondiente de la venta. En específico, el próximo 29 de agosto, se abonará el primer dividendo ordinario a cuenta de los resultados de 2025, por un importe en efectivo de 7 céntimos brutos por acción. También está previsto un dividendo a cuenta el 29 de diciembre y otro dividendo complementario en marzo o abril de 2026, más el reparto del exceso de capital que exceda del 13%. Como compromiso para los dos ejercicios siguientes, Sabadell calcula que remunerará a sus accionistas con al menos 2.500 millones. En paralelo, Sabadell dedicará 1.002 millones a programas de recompra de acciones, de los que ha ejecutado hasta el momento un 85%. Las líneas estratégicas del Sabadell prevén generar cada año de media 175 puntos básicos de capital y superar los 1.600 millones de beneficio en 2027, ya sin TSB. La cifra se sitúa por encima de los 1.574 millones ganados el año pasado, excluyendo la filial británica. Eso sí, con TSB, el resultado alcanzó los 1.827 millones. En la partida de ingresos, el margen de interés en 2027 alcanzará 3.900 millones y las comisiones crecerán alrededor del 5% cada año debido a mayores volúmenes en seguros, medios de pago y ahorro e inversión. El margen de clientes se estabilizará en torno al 3% y los costes subirán previsiblemente un 3% anual, manteniendo una «disciplina de contención de gastos», según las estimaciones de la entidad. Esas proyecciones se basan en un incremento de volumen de negocio, que permitirá al banco aumentar su cuota de mercado en España, su foco de crecimiento para los próximos años.

Además, Sabadell defiende ante la CNMV que la venta de TSB no entorpece la OPA del BBVA. El banco asegura que la operación no incluye condiciones especiales en caso de éxito de la opa y que las restricciones de competencia no afectarían al grupo BBVA. El Banco Sabadell ha querido dejar claro ante la CNMV que la posible venta de su filial británica, TSB, no está pensada para frenar la opa hostil lanzada por el BBVA. En un documento remitido al supervisor bursátil, la entidad presidida por Josep Oliu subraya que la operación «no contempla condiciones diferenciadas» si finalmente prospera la oferta del banco vasco, y recalca que las «cláusulas de no competencia y no contratación» acordadas con Santander, comprador de TSB, no se aplicarían al grupo BBVA en ese escenario. El banco catalán explica que el contrato de compraventa no se vería afectado negativamente por un cambio de control sobrevenido, y que mantiene total libertad para negociar con terceros en caso de que se produzca dicha situación. Estos detalles se han facilitado a petición de la CNMV, que pidió aclaraciones para poder valorar si la venta cumple con el deber de pasividad exigido en contextos de opa. El documento enviado esta pasada semana al regulador también será clave para que BBVA elabore el folleto explicativo de su oferta pública de adquisición, cuyo desenlace sigue siendo incierto. El dividendo extraordinario vinculado a la venta de TSB, así como los términos de la operación, serán sometidos a votación en dos juntas convocadas por Sabadell para el próximo 6 de agosto. Desde que se conocieron las intenciones de venta, la CNMV ha puesto el foco en esta transacción. El supervisor anunció en junio que analizaría si el proceso vulnera el artículo 28 del Real Decreto de OPAs, que limita los movimientos de la empresa ‘opada’ —en este caso, Sabadell— para evitar que obstaculice la oferta. Entre otras restricciones, el texto impide desinversiones relevantes sin autorización expresa de la junta de accionistas, así como dividendos extraordinarios no previamente anunciados. El banco catalán ya había adelantado en julio que había recibido “indicaciones de interés preliminares y no vinculantes” para la adquisición de TSB, y que analizaría cualquier oferta vinculante que pudiera llegar, siempre respetando la normativa vigente. La venta de TSB podría tener implicaciones más profundas en el pulso que mantienen Sabadell y BBVA. Analistas y fuentes cercanas a las negociaciones apuntan que, de cerrarse, la operación reforzaría la posición de Sabadell al aportar más de 100 puntos básicos de capital, lo que le permitiría desde devolver capital a los accionistas hasta explorar adquisiciones en España, como se ha especulado recientemente con Abanca o Unicaja. Además, el BBVA perdería la posibilidad de utilizar TSB como palanca financiera para facilitar su opa, y vería cómo se reduce el tamaño del balance del banco catalán, lo que dificultaría justificar la operación ante los mercados.

Dejando el tema bancario, señalar que la industria pierde el 25% de su empleo en España desde el año 2000. La economía española no ha dejado de perder músculo industrial durante el primer cuarto de este siglo. La tendencia a la deslocalización y la desindustrialización en las últimas décadas ha tenido un impacto notable en la caída de lo que aporta la industria a la renta española, que ha pasado de generar el 17,9% en el año 2000 al 11,8%, seis puntos menos, según los últimos datos de 2024. El golpe ha sido incluso más traumático en el mercado laboral. Actualmente la industria manufacturera no llega a suponer uno de cada 10 empleos en España, cuando hace 25 años representaba 17,3%. La caída del peso de la actividad industrial dentro de la economía española es una tendencia que queda claramente reflejada en la última monografía elaborada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Según los datos que recoge, en la industria manufacturera española trabajan actualmente 2.170.000 personas, alrededor del 9,9% del empleo total del país. Esto significa que desde 2000 a 2024 el tejido industrial ha perdido 723.500 trabajadores, «lo que supone una reducción del 25%». Una evolución que contrasta con el acento que desde hace años se pone tanto desde Europa como desde el propio Gobierno español por impulsar la reindustrialización como fórmula para garantizar la economía nacional y el Estado de Bienestar. El análisis, que abarca desde principios de este siglo, advierte además que en este periodo se ha ampliado la brecha con el resto de Europa. Así, el valor añadido bruto de la industria manufacturera española se sitúa 3,9 puntos por debajo de la media europea, a casi la mitad del objetivo europeo de que la industria represente el 20% de las economías de los estados miembros. «La realidad muestra un proceso de desindustrialización durante las últimas décadas por la creciente globalización y deslocalización de parte de la producción en terceros países», resume el informe La adaptación de la industria manufacturera española al escenario energético y la transición digital. En el caso español, el documento recoge que la industria manufacturera (que incluye todas las industrias salvo la energética) incluye algo más de 150.000 empresas que representan el 4,8% del tejido productivo. En la práctica, el 60% de su producción industrial se concentra en cuatro grandes sectores, los auténticos motores de este sector económico. De ellos, la industria agroalimentaria se erige en el hecho diferencial español frente al resto de países europeos. Por si sola representa el 19,4% del total nacional y se sitúa muy por encima del listón europeo, en concreto 8,4 puntos más que la media que registran los 27 países de la UE. Los otros tres grandes referentes industriales son los sectores del metal, con el 12,7%; química y farmacia con otro 12,1% y la fabricación de material de transporte, con el 11,8%. Por encima de la media de nuestros vecinos comunitarios también se sitúan el textil y el plástico. En el lado contrario, frente a la Unión Europea la industria española es más débil en fabricación de maquinaria y bienes de equipo –con la mitad–, mientras que en industria electrónica, óptica e informática su peso en España es casi seis veces menor que en el conjunto. Uno de los motivos por el que los expertos inciden en que una industria fuerte es una de las bases de las economías más potentes es en su mayor productividad laboral frente al sector servicios. En el caso español, la brecha es aún más amplia si se analiza desde este parámetro, un 5,4% por debajo de la media de los 27 y con una distancia que se dispara hasta el 16% con Francia y el 29% con Alemania. En el caso español se da incluso la circunstancia que si se analiza la productividad total de los factores, que incluye la eficiencia tanto de capital como de trabajo, la industria manufacturera es un 6% menos productiva que los servicios, aunque el estudio también advierte de fuertes oscilaciones entre sectores. Precisamente además de la evolución de la evolución en este cuarto de siglo, el trabajo, dirigido por los profesores Joaquín Maudos, Juan Fernández de Guevara y María Dolores Furió, analiza los efectos de la digitalización y la energía como elementos fundamentales para la competitividad de este tejido. «La eficiencia productiva de los sectores de alta intensidad tecnológica más que dobla la de los sectores menos intensivos», señala el documento, que refleja que el sector TIC aumentó este parámetro un 40% entre 2000 y 2021, mientras que en las manufacturas menos digitales apenas varió. Entre los segmentos españoles que menciona más alejados de los objetivos europeos de digitalización, la monografía cita a actividades tradicionales, como alimentación, textil y calzado, madera y artes gráficas. La cuestión energética es una de las asignaturas pendientes recurrentes cuando se habla de competitividad de la empresa española y un tema aún más polémico tras el apagón que dejó al descubierto las debilidades del sistema. De la comparación con la UE, la monografía saca una conclusión clara: «somos más eficientes energéticamente, aunque a nuestra industria le cuesta más cara la energía necesaria para generar el valor añadido». Para ello se basa en dos elementos. Uno es el gasto medio de la industria española por cada euro generado de valor añadido. Ese indicador fue de 8 céntimos en España, frente a los 6 céntimos de la vecina Francia, 5 céntimos de Alemania y apenas 3 céntimos de Italia en 2020. El otro es la intensidad energética, un ratio que se sitúa en 97,3 en España frente a la media europea de 99,9 en al año 2021, lo que supone que «requiere menor cantidad de energía para atender sus necesidades de demanda» según el informe.
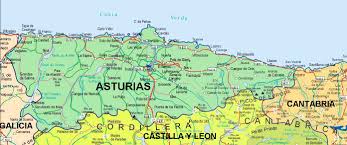
A nivel local, destacar que Indra gana 215 millones en el primer semestre, un 88% más gracias al aumento de la valoración de Tess Defence. La tecnológica española aumenta su facturación un 6% y la contratación un 18% por el proyecto Eurofighter y los contratos de radares en Alemania y Omán- Indra cierra el primer semestre del año con un beneficio de 215 millones de euros, lo que supone un aumento del 87,7% gracias a «la mejora operativa y el impacto del aumento en la valoración de la participación en Tess Defence», según ha anunciado la compañía tecnológica en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los ingresos entre enero y junio crecieron un 6% hasta los 2.450 millones, con todas las divisiones presentando crecimientos (tráfico aéreo 25%, Defensa 16% y Minsait 2%), excepto movilidad, que se mantuvo estable. La cartera en el primer semestre alcanzó los 9.474 millones, de los cuales 1.449 millones corresponden a la consolidación de Tess Defence, lo que implica un aumento del 32,5%. Excluyendo este impacto, la cartera habría aumentado un 12% respecto al mismo período del año anterior, impulsada por los crecimientos de doble dígito registrados en todas las divisiones. La contratación neta en el primer semestre aumentó un 18%, con un fuerte crecimiento en todos los negocios, destacando Defensa, principalmente por el proyecto Eurofighter y los contratos de radares en Alemania y Omán; Movilidad, gracias a los contratos de Irlanda y Colombia, y ATM (tráfico aéreo), principalmente por la contribución de los radares de navegación aérea del Reino Unido y por el negocio en España. El flujo de caja en el primer semestre se situa en 65 millones, lo que supone un descenso del 5,3% respecto a los 69 millones del mismo periodo del año anterior. La deuda alcanza los 4 millones de euros a cierre de semestre, lo que supone un aumento respecto a la caja neta con la cerró el año 2024 con 86 millones de euros y una disminución del 96% respecto a junio de 2024. Angel Escribano ha destacado que “los resultados del primer semestre de 2025 son un reflejo de cómo la empresa está aprovechando las oportunidades de negocio, acelerando proyectos y creciendo en ambición. Además, son unas cuentas que nos permiten avanzar e impulsar el ecosistema industrial español en el sector de la defensa, el espacio y la innovación. La solidez de los negocios permite a Indra Group posicionarse en un momento complejo y cambiante que requiere adaptarse y ganar en capacidades para desarrollar soluciones propias en seguridad, defensa y espacio”. Por su parte, José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra, ha declarado en la conferencia de analistas realizada esta pasada semana que «la liga se juega en Europa, debemos aumentar la presencia de mercados europeos donde hoy no estamos. Se nos resistía la entrada en los radares aéreos de Francia, pero vamos a entrar de la mano de Thales. Ya hemos contratado a 3.542 personas en lo que va de año y vamos a cumplir con la promesa de alcanzar la contratación de 5.000 personas que contempla el plan estrátegico, además en este semestre hemos aumentado los ingresos por empleado un 2%». De los Mozos ha destacado también la recuperación de su división de Movilidad al afirmar que «ha salido del hospital», que los ingresos internacionales ya suponen un 49% y la reducción de proveedores de 2.000 a solo 700 desde que comenzase el año. La compañía tecnológica y de defensa española ha reordenado sus comisiones tras la salida de la consejera independiente Ángeles Santamaría en la reunión del consejo de administración celebrado este miércoles, aunque todavía no ha comunicado la composición de la comisión independiente que debe abordar la posible fusión por absorción.
Y con esto cierro la aportación al blog por esta temporada. Retomaré las contribuciones en septiembre, a la vuelta del descanso estival. Le deseo muy felices vacaciones, amable lector.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD ACREDITADA PARA CÁTEDRA DE UNIVERSIDAD E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.